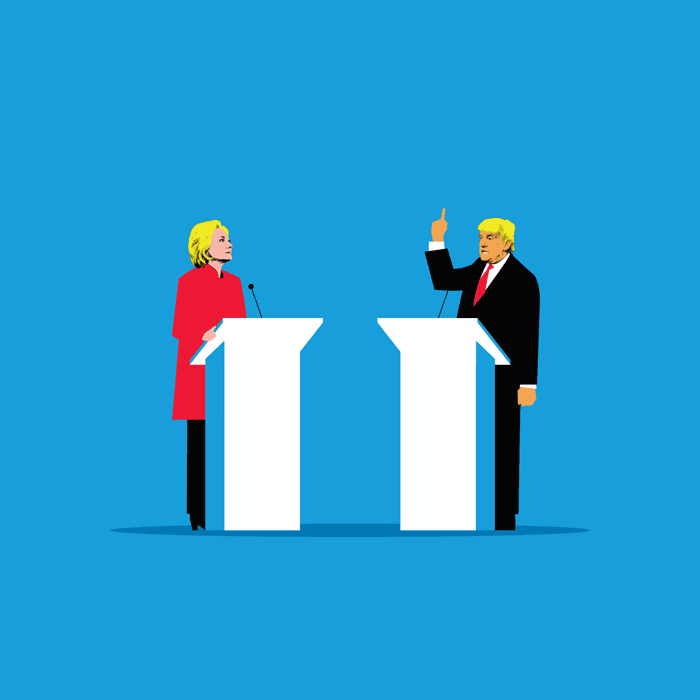En 1992 el guionista de cine y escritor croata Steve tesich en su artículo “A Government of Lies” utiliza el término Posverdad para describir el entorno mediático y político que atravesaba la sociedad norteamericana en ese momento. Desde los medios de comunicación se generaban maniobras de manipulación de la opinión pública, tergiversación de los hechos y ocultamiento en torno a decisiones presidenciales de política internacional. Este panorama particular de la lógica de poder norteamericana, en lugar de ser repudiado por sus implicancias éticas y morales, parece haberse extendido de manera global hasta transformarse y catalizarse por medio de las TIC, en un mecanismo de uso común por los grandes medios de comunicación y sus intereses económicos. La posverdad se transformó en la dinámica hegemónica de los medios de comunicación interesados en responder de manera eficiente a las voluntades de los grupos económicos concentrados.
En el discurso posverdadero se corre la discusión sobre los hechos hacia otro aspecto. Ya no hace falta la verificación racional o empírica sobre la existencia de la realidad. El plano del discurso se acredita la victoria construyendo la realidad a la que dice representar. Por medio de un relato performativo que, como señala Beatriz Fainholc (2017) convoca a gustar o no gustar sin pensar, se abona en nosotros los espectadores un pensamiento de superficie, con escasos elementos para discriminar las intencionalidades que sostienen los dichos. Se busca instalar un saber costumbrista que diluye el rigor científico de la información e intenta confundir creencias con conocimientos, permeando nuestro sentido común e imponiendo maneras de ver el mundo acomodaticias, capturando con retóricas inflamadas la voluntad de la audiencia global. De esta manera, pierde centralidad la verosimilitud del discurso. Se vuelve incontrastable lo que se dice y deja de existir correlación con ninguna realidad posible. Más bien lo que se impone es la apelación a instancias emocionales, el impacto con el discurso en un espacio de construcción subjetiva de los espectadores, que se reviste de verosimilitud.
Un gran pensador de nuestro tiempo dijo una vez que nada hay por fuera del texto. No sólo desde la centralidad del lenguaje en nuestra vida es que cobra una importancia radical la sentencia. Las vinculaciones entre la desarticulación de las certezas modernas con el advenimiento del relativismo discursivo, produce espacios vacíos, “zonas muertas” que son ocupadas por jirones del discurso impuesto desde el poder. Resulta difícil de ver. Es complejo de precisar el fenómeno de la sobreinformación y de la manipulación de los argumentos, sobre todo cuando de la política se trata. Para la mayoría de nosotros nos es imposible determinar cuándo comenzó el espectáculo de la conferencia de prensa permanente.
¿QUÉ ES LA POsVERDAD?
Actualmente tener seguidores en tweeter o en instagram parece ser la vara con la que se miden las acciones de influencia en el discurso social. Ser “influencer”, “youtuber”, “instagrammer” en fin, ser portador de una etiqueta que represente la amplificación de los dichos y las producciones en las redes sociales en tiempos de altos índices de consumo digital por medio de internet, posiciona a los sujetos en el pedestal de portadores de la opinión pública, representantes del sentido común de la ciudadanía. Estas nuevas formas de comunicación social vehiculizadas por las TIC, adoptan distintas modalidades y producen distintos usos de los medios de comunicación. Las redes sociales como Twitter, especialmente ligadas a la divulgación de noticias, nos han creado la expectativa de que todos podemos convertirnos en cronistas de la realidad.
La política entra a nuestros hogares, al trabajo, está en el transporte, en la vía pública, la llevamos en el bolsillo en nuestros celulares. Por medio de un discurso de proselitismo inflamado, tenemos la sensación de vivir en el ojo de un huracán que llegó para quedarse. La televisión, la radio, los sitios en internet, las redes sociales nos atraviesan con sus discursos de los cuales nos parece imposible escapar. Debemos estar informados. Debemos tener una opinión. Debemos sostener una posición política... ¿Debemos?
En esta sociedad hipermediada en la que naturalizamos el consumo de bienes culturales sin atender a las desigualdades que le subyacen, las palabras se lanzan a terreno fértil. Se siembran en el campo fuertemente preparado por la lógica del marketing y la publicidad. Desde la repetición de esa maniobra interesada de cosechar opiniones que se transfiguren en apoyo político, surgen vulgarizaciones de lo real. La verificación de los discursos, y su correlato con la realidad, se vuelve vaporosa.
Eric Drooker - Censorship
Existe en buena parte de nosotros una convicción basada en elementos constitutivos de la modernidad, que sigue sosteniendo la idea aristotélica de la coincidencia del mundo con el enunciado, de que lo que decimos puede ser corroborado con lo que existe, con lo que nos rodea. Estos criterios de veracidad han respondido a instancias de validación del conocimiento por medio del discurso científico moderno. Así, se ha instalado a través de pragmatismos científicos adaptativos y no adaptativos (Cullen, 1997), lo que en definitiva se traduce como un espacio de consenso científico guiado por una lógica racionalista propia del iluminismo, de la que aún somos deudores. Sin embargo, si sólo se tratara de un mero problema epistemológico o retórico,
¿Cómo podríamos explicar fenómenos comunicacionales complejos como los que se dieron con el Brexit en la Unión europea o con la campaña y el triunfo de Donald Trump a finales del 2016 en los Estados Unidos? ¿Qué es la verdad en el ámbito político para que hablemos de una etapa posterior a ella?
Evidentemente, si quisiéramos comprender de una manera más profunda lo que sucede, deberíamos alejarnos de las miradas simplistas que desacreditan al pueblo y lo tratan como inocente o ignorante en cuanto a decisiones políticas. Ya que esas “posturas iluminadas” que entienden que la posverdad es solamente una nueva forma de llamar a la mentira, no hacen más que seguir opacando la situación. Nos encontramos entonces ante la encrucijada de tener que redefinir la relación entre el discurso, la política, la realidad y la moral. Ante esta incómoda imposibilidad de certezas, el eje se corre desde la verificación en la realidad de lo que se dice, hacia la construcción misma de esa verdad y sus criterios de validación por parte de la ciudadanía. Según el politólogo español Pedro Abellán Artacho (2017), la posverdad no se manifiesta en que los políticos mientan o en que los ciudadanos los apoyemos aun si mienten para favorecer ciertos valores. La posverdad consiste en que no importe si mienten o no, nosotros como pequeños políticos, tapemos maquiavélicamente por acción u omisión, la tensión entre política y moral. En nuestro mundo globalizado, en el cual compartimos entre distintos países buena parte de las características de los gobiernos de derecha liberal, encontramos dinámicas de gobierno permeables a estas mezclas complejas de manipulación. El liberalismo desde sus bases filosóficas propone un laissez faire que encuentra límites sólo en los también muchas veces cuestionables fronteras de la ley, confundiendo legalidad con moralidad, y exponiendo a ésta última a los valores y patrones de conducta impuestos por el mercado, propios del neoliberalismo. La política es una arena de lucha por los significados, por lo tanto, las “verdades” políticas deben entenderse dentro de las limitaciones que presentan las democracias representativas de gobierno de un Estado de clase, en un sistema socioeconómico que se fundamenta en la desigualdad. Los reclamos por una democracia más “transparente” o más verdadera que no contemplan esta complejidad, terminan en voluntarismos funcionales, imposibilitados de asumir que a la inexistencia de "una verdad", se agrega la dificultad de definir verdades políticas.
El papel de las tecnologías y los medios de comunicación
Sin embargo su utilización para generar, tendencias informativas, distribuir información falsa, e incluso estigmatizar o desacreditar personas -nuevas formas de bullying-, transformaron las esperanzas de un medio de comunicación directa en manos de la ciudadanía en un arma de doble filo. Las figuras del “troll” y los “bots” son representativas de esta voluntad de construir consenso y poder mediático desde las redes sociales. Son mecanismos que nacen de la necesidad de tomar el control del espacio comunicativo y de construir y “hacer creer” las informaciones que se consideran son las apropiadas en relación con algún fenómeno social. Entonces, más que un foro de discusión e intercambio productivo, las redes sociales se convierten muchas veces en esos lugares aptos para producir discursos fundamentalistas de todo tipo, descargar odios, señalar diferencias insalvables, atacar al “diferente”, etc. De esta manera se pretende encubrir las razones de la desigualdad, el racismo, la violencia y la discriminación en pos de la defensa de preceptos propios de la ideología neoliberal. Según Enrique Carpintero (2017) la tendencia en los intercambios sociales en las redes son el aislamiento y la comunicación en comunidades cerradas. Los individuos sólo se comunican con quienes piensan como ellos y comparten sus creencias sin importar si la noticia que difunden es falsa o verdadera. Un ejemplo de esto es la red social Facebook que muestra en el muro de cada usuario lo que sus algoritmos intuyen que les va a gustar favoreciendo que le lleguen noticias que confirman su visión del mundo. Nos encontramos ante una nueva función de los discursos performativos en las redes sociales: la venta de un producto, sea este un objeto material o un candidato… La sociedad de mercado se manifiesta desmembrando nuestra capacidad como agentes comunicativos y transformándonos en consumidores, en víctimas de un ejercicio de marketing constante.
ar
tí
cu
lo
Por otra parte, en lo que refiere a la producción de noticias, los noticieros nos invitan a “capturar la realidad" por medio de nuestros smartphones y convertirnos en parte estable de su staff de periodistas precarizados laboralmente. Sin embargo solemos pasar por alto el proceso de debilitamiento de las estructuras especializadas dedicadas a la verdad informativa que ello implica. Aún no contamos con normas sociales que regulen estas nuevas manifestaciones disímiles y anárquicas, y como consecuencia, la información basura y las “fake news” nos inundan. En este sentido Abellán Artacho nos advierte que: un titular provocador genera más plusvalía que la verdad, especialmente si favorece a quien paga la publicidad. Algo parecido ocurriría con una democracia directa digital desprevenida de sus riesgos y debilidades. (pp. 12).
Esta lógica responde a nuevas maneras de construcción de hegemonía política. Poseer el dominio sobre los mensajes y los medios de comunicación -incluidos los mecanismos de influencia en las redes sociales- se ha convertido en una finalidad estratégica para los gobiernos en la era de la información. En este entorno hipermediado, hipercomunicado y de medios de comunicación hiperpolitizados -que sin embargo en su mayoría se definen como neutrales-, las promesas incumplidas de candidatos y funcionarios revisten un carácter performativo. No pueden ser juzgadas en términos de verdad o falsedad. La retórica política en la búsqueda de la conquista del poder parece no encontrar límites de moral, verdad y justicia, y una democracia directa y de alta intensidad se convierte en una utopía ¿Cómo afrontar este juego en el que la trampa parece ser la regla? ¿Cómo establecer algún tipo de certezas respecto a qué y a quién creerle?
Consideramos que en este contexto complejo, la educación tiene cosas para decir y hacer. El desarrollo de capacidad reflexiva y pensamiento crítico en los estudiantes se ha transformado en una necesidad impostergable. Compartimos con Beatriz Fainholc que la escuela debe fomentar el proceso de desmistificación de contenidos y el lenguaje de Internet y de los medios masivos. A su vez debe enseñar lectura crítica de las pantallas, deconstruir estereotipos y descubrir y desvelar concepciones erróneas. Necesitamos avanzar en la producción de quiebres epistemológicos, de categorías que puedan abarcar la complejidad comunicacional que nos subjetiva cotidianamente. En definitiva, crear un mundo diferente, tomando las precauciones necesarias respecto a lo que se ve, escribe, lee, se interactúa, usa, etc, en los medios. Enseñar a estudiantes y docentes a desnaturalizar los discursos y expresiones de “curso normal”, que pueden representar manipulación, engaños o hipocresías. Debemos como educadores, asumir el compromiso crítico y emancipador de cambiar las reglas del juego.
REFERENCIAS
ARTACHO, P. (2017) “Tiempos de posverdad: ¿Qué verdades son posibles en política?” En Revista Más Poder Local. N° 32. Julio.
(pp. 10-12).
CULLEN, C. (2007) Crítica de la razones de educar. Temas de filosofía de la educación. Barcelona: Paidós
CARPINTERO, E. (24 de agosto de 2017) La “posverdad” una nueva mentira. En: Página 12. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/58466-la-posverdad-una-nueva-mentira
FAINHOLC, B. (2017) “Post-verdad, producción de conocimiento y educación”. Blog: Tecnologia Educativa Apropiada y Critica. Recuperado de: http://webquestorgar.blogspot.com.ar/2017/06/produccion-de-conocimiento-post-verdad.html?view=mosaic
*La RAE incluirá el término posverdad en el diccionario (28 de Noviembre de 2017) El País. Recuperado de: http://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/la-rae-incluir-el-trmino-posverdad-en-el-diccionario/13148
En diciembre de este año 2017, la Real Academia Española agregará al Diccionario de la Lengua Española como neologismo la palabra: Posverdad.* La misma se refiere a toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. La palabra ya había sido distinguida con el premio “palabra del año” por el prestigioso Diccionario Inglés de Oxford, durante el 2016. Posverdad, Post-verdad, Post-truth ¿A qué nos referimos con este término tan utilizado actualmente? ¿A qué se debe su creciente importancia y su “popularización” en ámbitos académicos, medios masivos de comunicación y redes sociales?

Diego Sebastián Ormella es Profesor en Ciencias de la Educación y Licenciado en Ciencias de la Educación con orientación en psicopedagogía de la Universidad Nacional de Luján
@diegormella